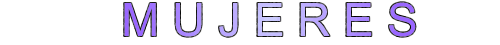
|
|
| HISTORIA
DE UNA VOCACIÓN |
Cuando
se tiene vocación por la pintura y los avatares de la
vida te conducen por otros derroteros, se siente siempre como
una comezón que te lleva a coger instintivamente el lápiz
y esbozar, sin darte mucha cuenta, líneas y dibujos.
Mis primeros recuerdos infantiles van unidos a lápices
de colores, que en la pubertad se concretan en pinturas realizadas
con más afán de superación que con conocimientos
técnicos. Pero cuanto existe vocación termina
por aprenderse lo necesario husmeando en libros, preguntando,
ensayando y practicando. Mi juventud fue una etapa de autoafirmación
pictórica en los escasos momentos que me lo permitían
mis estudios en campos muy alejados del arte; aún conservo
dibujos, carboncillos, óleos y acuarelas de aquella etapa
de mi vida, en que me imponía una rígida disciplina
académica para aprender los secretos del dibujo, de la
mancha y del claroscuro.
|
|
|
Pero
mi vida estaba embarcada en quehaceres completamente alejados de
la pintura. No fue hasta el año 1984 cuando, al alcanzar
una cierta estabilidad económica, pude liberar las tardes
para recuperar mi vocación perdida. Al principio fue desalentador
de tan oxidado y falto de práctica como estaba; mis medios
eran también reducidos, pues carecía de local adecuado
para pintar y tenía que hacerlo en un rincón del salón
de la vivienda, por lo que, para no manchar ni atufar a la familia
con trementina, practicaba con la acuarela. Pero era consciente
que un autodidacta no tiene más remedio que aprender practicando
y que podía pasarme mucho tiempo tirando y rompiendo acuarelas;
me impuse, para aprender, un rigor académico, tanto que llegué
a desvirtuar conscientemente el propio medio de la acuarela, pues
para conseguir las luces que me demandaba el cuadro había
de obtener oscuridades que sólo se conseguían cargando
el pincel de pintura con poca agua; conseguía de esta forma
acuarelas que parecían óleos, sin las transparencias
propias de la aguada. |
Pronto
me volqué a pintar bodegones y flores, con esa técnica
de pincel poco húmedo. Eran cuadros formalmente bien
acabados, realistas, académicos, minuciosos en el detalle
y que llegaban fácilmente a un público no muy
exigente. Las tres exposiciones de acuarelas que realicé
en Huesca obtuvieron así muy buena acogida por el público
y los críticos locales las trataron con benevolencia
e incluso con aplauso.
Pero
mi esfuerzo con la acuarela era sólo aprendizaje, por
lo que llegó el momento en que consideré que seguir
pintando brillos, telas y bordados, cristales, bronces y cerámicas
se convertía casi en un trabajo, decidí dejarlo.
Es la ventaja que tiene el dedicarse a la pintura no por necesidad
sino por pura afición.
El
cambio fue radical. Habia conseguido una habitación exclusiva
para pintar y rápidamente pasé al óleo
por adaptarse mejor a mi estilo. Tenía acumulados bastantes
bocetos, bosquejos y dibujos realizados tan sólo a lápiz,
con simples líneas principalmente curvas con tendencias
geométricas, que definían figuras muy abstraídas.
Trabajando sobre esos bocetos pinté una serie de cuadros
un tanto abstractos, en los que las tintas planas de color definían
un juego de líneas en colores oscuros, para darles mayor
protagonismo, en tanto que la figuración se hacía
más manifiesta; las tintas planas se matizaron más
tarde iniciándose un ligero modelado; la línea
pasó después a un segudo plano, buscando ya claramente
los volúmenes e insinuando profundidades. Toda esa evolución,
desde casi abstracción a una figuración manifiesta,
se ha realizado a lo largo de varios años, en los que
he realizado varias exposiciones con críticas francamente
favorables.
En
la presente exposición pueden advertirse las últimas
fases de mi evolución pictórica, que evidentemente
no se va a detener. Pero en todo caso hay algo común
a toda mi obra y es el gusto por la línea pura, estilizada
y curva, que tan bien se adapta a la anatomía femenina;
la primacía que otorgo a la composición; la tendencia
a llenar toda la superficie pictórica con figuras; y,
en fin, una ejecución pulcra, pausada y perfeccionista.
Enrique
Montañes
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
|